Libros de Alberto Conejero
Libros en papel (12)
¿Cómo leer y escuchar libros GRATIS?
🎁 Prueba gratuita durante 90 días: disfruta de todo el catálogo sin pagar nada.
🔎 Descubre autores nuevos y bestsellers al instante, sin límites de descarga.
🕒 Cancela en cualquier momento sin coste adicional, sin compromisos.
📱 Compatible con Kindle, tablet, móvil o PC, para leer donde quieras.
🚀 Una forma sencilla y económica de tener siempre un libro a mano.
¡Lee gratis en Amazon!
🗣️ Historias narradas por profesionales que hacen la experiencia más inmersiva.
🌍 Lleva contigo los mejores libros en formato audio, dondequiera que vayas.
🔥 Descubre desde bestsellers hasta joyas ocultas en diferentes categorías.
🎁 Disfruta de la prueba gratuita sin compromiso inicial.
🕒 Cancela cuando quieras y sigue aprovechando lo que ya descargaste.
¡Escucha gratis en Amazon!
❤️ Biografía de Alberto Conejero
Full stack web developer & SEO
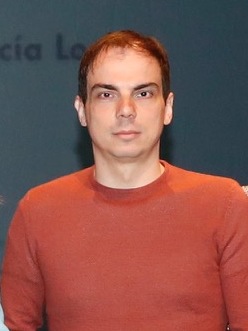
Alberto Conejero López (Vilches, Jaén, 1978) es un dramaturgo, poeta, director escénico y profesor español, licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra teatral ha logrado reconocimiento nacional e internacional, y se ha convertido en una figura central de la dramaturgia contemporánea española.
Reconocido por su estilo lírico, profundo y metafórico, ha obtenido premios como el Premio Nacional de Literatura Dramática (2019) por La geometría del trigo, así como distinciones como el Premio Max al Mejor Autor Teatral, el Premio Ceres y el Ricardo López Aranda. Sus textos han sido traducidos a múltiples idiomas y escenificados en ciudades como Buenos Aires, Londres, Moscú o Atenas, consolidando su proyección fuera de nuestras fronteras.
Vida y formación
Alberto nació en Vilches, en la provincia de Jaén, el 8 de julio de 1978. Desde joven mostró inclinaciones hacia la literatura, el teatro y las formas artísticas de expresión. Durante su adolescencia participó en grupos culturales locales y lecturas, desarrollando un gusto temprano por el verso, la metáfora y el mundo simbólico.
Se trasladó a Madrid para cursar estudios superiores en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), donde se especializó en Dirección de Escena y Dramaturgia (1996-2000). En paralelo, cultivó un interés por la investigación académica que le llevó a abordar el ámbito de las religiones y las culturas. Su tesis doctoral, defendida en 2007 en la Universidad Complutense de Madrid, se tituló Poéticas de la identidad en la canción urbana greco-oriental: del repertorio otomano al rebético (1821-1936), dirigida por Pedro Bádenas de la Peña, y fue calificada con sobresaliente cum laude. Asimismo, cursó una estancia como investigador en el CSIC, en el Instituto de Filología del Departamento de Filología Griega y Latina (2006-2007).
Durante esos años recibió una beca FPU (Formación de Profesorado Universitario) para apoyar sus estudios e investigaciones entre 2003 y 2007. También obtuvo el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP) en Didáctica de Lengua y Literatura para completar su formación docente. Posteriormente, inició tareas docentes como profesor de dramaturgia en la ESAD de Valladolid y en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León, combinando su rol académico con la creación escénica.
Trayectoria profesional
Ya en sus primeros pasos como autor teatral, Alberto participó en concursos y certámenes que sirvieron de trampolín. En 1999 obtuvo un accésit en el Premio Nacional de Teatro Breve con Fiebre. En 2000 se le concedió el Premio Nacional de Teatro Universitario por la obra Húngaros. Con estos primeros éxitos comenzó a abrirse paso en el ámbito del teatro español emergente.
A partir de la década de 2010 su presencia se hizo más firme. En 2010 su pieza Cliff (acantilado) fue galardonada con el IV Certamen LAM-SGAE, lo que le dio mayor visibilidad. Su labor como dramaturgo creció con versiones, adaptaciones y colaboraciones, pero también con textos propios que exploraban temas intensos del ser humano. En 2013 recibió el Premio Ricardo López Aranda por Ushuaia, su obra ya madura que reafirmó su lugar en la dramaturgia contemporánea.
Uno de sus hitos fue La piedra oscura, estrenada en 2015 en el Centro Dramático Nacional, en la que aborda la relación entre Federico García Lorca y Rafael Rodríguez Rapún, explorando la memoria histórica, el deseo oculto y el sentido de la identidad. Por esta pieza recibió el Premio Max al Mejor Autor Teatral en 2016 y el Premio Ceres al Mejor Autor en 2015.
En 2019 dio un paso notable: con La geometría del trigo no solo escribió el texto, sino que también lo dirigió, marcando su debut como director en una producción propia. Esa obra le valió el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019, la más alta distinción en España para un autor teatral. Desde entonces ha seguido alternando obra original, versiones y proyectos de adaptación literaria.
Además de su trabajo escénico, ha realizado reescrituras y traducciones de clásicos griegos, latinos, obras del Siglo de Oro y teatro contemporáneo; entre ellas se cuentan reinterpretaciones de Macbeth, La Tempestad, Electra, Fuenteovejuna, Troyanas, Rinconete y Cortadillo o Odisea. En ese sentido, su tarea reviste también una dimensión pedagógica y de diálogo con el acervo teatral clásico, aportando nuevos sentidos desde su mirada contemporánea.
Desde 2020 hasta 2023 desempeñó el papel de director artístico del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Esa responsabilidad institucional le permitió profundizar en asuntos curatoriales y conexiones entre dramaturgia actual y escena internacional.
Obras literarias destacadas
Entre sus piezas más representativas se incluyen:
Húngaros (2000) — una de sus primeras obras, premiada en el ámbito universitario.
Fiebre (1999, accésit Premio Nacional de Teatro Breve) — un texto breve con potencial expresivo.
Cliff (acantilado) (2010) — obtuvo el IV Certamen LAM-SGAE; versión posterior titulada ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift?.
Ushuaia (2013) — obra premiada con el Ricardo López Aranda; reflexiona sobre el espacio límite, el duelo y la memoria.
La extraña muerte de una cupletista contada por su perro (2014) — texto de tono singular, mezcla de poesía y narración.
La piedra oscura (2015) — uno de sus más conocidos trabajos, centrado en Lorca y en el silencio de la memoria.
Todas las noches de un día (2015) — obra galardonada en el III Certamen de Textos Teatrales de la AAT.
Los días de la nieve (2017) — profundiza en la introspección personal y el paso del tiempo.
La geometría del trigo (2019) — texto íntimo y generacional que le otorgó el Premio Nacional de Literatura Dramática.
El sueño de la vida (2019) — versión continuada de Comedia sin título de Federico García Lorca, estrenada bajo la dirección de Lluís Pasqual.
El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca (2022) — una de sus piezas más recientes, que reflexiona sobre la mirada, el deseo y el horizonte.
En mitad de tanto fuego (2024) — monólogo que dialoga con la Ilíada de Homero, explorando la violencia y la capacidad humana de resistir.
Además, ha escrito poesía (por ejemplo Si descubres un incendio en 2016) y participó en el ámbito juvenil con títulos como El libro loco del Quijote (2005) y El beso de Aquiles (2006). Su producción escénica completa incluye tanto textos originales como adaptaciones y versiones de obras clásicas a un lenguaje contemporáneo.
Temas y estilo narrativo
La escritura de Conejero se caracteriza por un tono lírico y metafórico, donde lo simbólico y lo evocado conviven con lo cotidiano y lo íntimo. Muchos de sus trabajos giran en torno a la memoria, el deseo, el dolor del silencio, la identidad oculta y las heridas no sanadas. En La piedra oscura, por ejemplo, entrelaza el dolor personal con el peso histórico, mientras que en La geometría del trigo explora conflictos generacionales al tiempo que lo íntimo dialoga con lo colectivo.
El silencio, el olvido y el vacío son recursos recurrentes en su dramaturgia: muchas de sus escenas contienen ausencias, vacíos discursivos, elipsis y pausas que invitan al espectador a completar lo callado. También trabaja intensamente sobre el deseo no expresado, las relaciones clandestinas o los vínculos truncados. El tiempo como dimensión no lineal —la memoria que salta hacia atrás y hacia adelante— es un mecanismo frecuente en sus estructuras narrativas.
En su enfoque escénico predomina la búsqueda de una íntima cercanía con el público: escribe para el teatro, generando espacios donde el espectador no es mero observador sino partícipe de la trama simbólica y emocional. Esa mirada dialogal le lleva con frecuencia a colaborar con intérpretes para moldear el texto en ensayos compartidos, de modo que el proceso de escritura escénica no sea previo e independiente, sino permeable al cuerpo de los actores.
Su voz dramática armoniza la poesía con el teatro, y esa hibridación le aporta una carga simbólica que trasciende lo narrativo convencional. En sus versiones de clásicos, rehace los mitos desde una perspectiva contemporánea, integrando temáticas actuales y poniendo en tensión lo universal con lo singular. Apunta siempre hacia la apertura: el símbolo nunca se clausura, la alegoría convive con el desconcierto.
Reconocimiento y legado
A lo largo de su carrera ha sido reconocido con numerosos galardones. En 2015 obtuvo el Premio Ceres al Mejor Autor Teatral por La piedra oscura. En 2016 fue distinguido con el Premio Max al Mejor Autor por la misma obra. En 2019 logró el máximo reconocimiento nacional en dramaturgia: el Premio Nacional de Literatura Dramática por La geometría del trigo, dotado con 20.000 euros y concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte.
Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, griego, húngaro, portugués y rumano, entre otros idiomas, lo que ha permitido su difusión en países como Argentina, México, Reino Unido, Grecia, Rusia o Uruguay. (Las representaciones de sus piezas se han dado en escenarios de Buenos Aires, Londres, Moscú o Atenas).
A su vez, sus versiones de clásicos y adaptaciones teatrales han fortalecido un puente entre lo patrimonial y lo contemporáneo, renovando el diálogo de los públicos con la tradición dramática. Esa labor como reescritor y traductor ha permitido que su figura no solo se limite a la creación original, sino que opere también como mediador entre el pasado y el presente teatral.
Su trayectoria educativa y formadora —como profesor de dramaturgia en diversas escuelas dramáticas— contribuye a que su legado vaya más allá de sus textos: genera un impacto directo en nuevas generaciones de dramaturgos, actores y creadores escénicos que lo reconocen como referente. Como director artístico del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid entre 2020 y 2023, ejerció también labor curatoral, introduciendo propuestas contemporáneas y promoviendo la renovación de la escena madrileña.
La influencia de su voz artística ha sido valorada por críticos, colegas y público por su capacidad para conjugar emoción e inteligencia, poesía y conflicto humano. Aunque su obra es ya extensa, su trayectoria sigue en activo: cada estreno, cada versión, cada lectura escénica suma nodos en su legado y consolida su lugar como uno de los nombres imprescindibles de la dramaturgia española contemporánea.
💥 Nuestra crítica y opinion personal sobre sus obras
Te agradeceremos mucho que nos des tu opinión o tu crítica en nuestro foro.
Crítica general de sus obras
La obra dramática del autor se caracteriza por una fusión entre poesía y teatro, que persigue activar en el lector o espectador resonancias emocionales profundas más allá de la mera sucesión narrativa. A lo largo de su trayectoria, ha explorado territorios simbólicos como la memoria, el deseo, el silencio y la identidad, conformando una dramaturgia que puede entenderse como “teatro de la ausencia” y del eco interior. Las piezas que ha desarrollado no buscan impresionar por su complejidad explícita, sino conmover mediante espacios sugeridos, vacíos presentes, elipsis y soliloquios dirigidos a lo invisible. En conjunto, su producción se inscribe en esa línea literaria contemporánea que desplaza la idea de acción directa hacia lo sugestivo, de modo que el espectador tenga que completar el sentido desde su propia intimidad. En este sentido, su catálogo tiende a articular una poética del recuerdo y un reencuentro (fracturado) con lo olvidado.
Esa poética lingüística no es gratuita: su escritura dramática prescribe un estatuto del silencio y lo no dicho como parte esencial del discurso escénico. Del mismo modo, muchas de sus obras invocan lo histórico o mitológico, pero siempre desde la fisura subjetiva, de modo que el pasado irrumte en el presente con tensión emocional. En consecuencia, los textos que firma muestran una continuidad estética: la dimensión lírica como matriz, el tratamiento del yo como lugar fragmentario, la puesta en escena concebida como resonancia atmosférica más que como escenografía espectacular.
Rasgos generales de su estilo
Su lenguaje dramático tiende a la propuesta simbólica: los versos, los silencios, las pausas y los vacíos ocupan tanto espacio dramático como los parlamentos explícitos. No es extraño que ciertos pasajes incorporen citas poéticas, reminiscencias literarias o alusiones intertextuales, especialmente al universo lorquiano, que actúan como hilos de conexión entre la tradición poética española y su escritura contemporánea. En La piedra oscura, por ejemplo, el diálogo con la poesía de Federico García Lorca no es decorativo, sino estructural: la construcción dramática se sostiene sobre ecos y resonancias del lenguaje poético, insertando voces ausentes.
El ritmo de sus textos no se rige por la urgencia de la acción, sino por la contemplación y el desdoblamiento temporal: lo narrado suele dilatarse mediante el paso entre pasado y presente, recuerdos, fragmentaciones de la memoria. Este ritmo meditativo permite que cada silencio o pausa tenga peso dramático. Su tono, en general, se sitúa en una zona de gravedad íntima, pocas concesiones al efectismo; hay una inclinación hacia el recogimiento y la contención emocional, más que hacia el pathos directo.
Asimismo, Aunque sus textos son esencialmente teatrales, asume con naturalidad formas híbridas: partes narrativas, monólogos que rozan lo reflexivo, inclusiones paratextuales como citas o fragmentos poéticos. Esa libertad formal contribuye a que cada obra funcione como una “caja de resonancia poética”, en la que lo que no se dice transforma su tacto emocional.
Temas recurrentes y visión del mundo
La memoria aparece como eje central: el paso del tiempo, el olvido y la recuperación de lo reprimido son preocupaciones persistentes. Sus obras excavan en espacios íntimos, en heridas personales que dialogan con tragedias colectivas o símbolos culturales. En ese sentido, no se limita a reconstruir hechos históricos, sino a hacer aflorar las huellas subjetivas que esos hechos han dejado en la conciencia individual y social.
El deseo y el silencio son elementos que atraviesan buena parte de su teatro: muchas relaciones en sus textos están marcadas por lo no dicho, por la incomunicación entre interlocutores, por pasiones soterradas. Esa tensión entre lo explícito y lo velado crea un pulso dramático particular: la elipsis, la ambigüedad y el vacío funcionan como dispositivos simbólicos.
También explora la identidad fracturada, la presencia dividida del yo, la culpa, el duelo y la herida existencial: sus personajes sufren fisuras internas, oscilan entre la aspiración de continuidad y la constatación del desarraigo. En obras como Los días de la nieve, la introspección íntima de una voz femenina—aun ligada históricamente—permite reflejar conflictos de género, memoria privada y colectiva.
Otro tema que atraviesa su producción es el diálogo con la tradición literaria y el patrimonio cultural. En versiones de mitos griegos, poemas o textos clásicos, el autor reescribe esos materiales desde una óptica contemporánea, resituando los mitos en el presente subjetivo: esa reelaboración ofrece nuevas lecturas simbólicas. Por ejemplo, en En mitad de tanto fuego recupera la tradición trágica para articular conflictos existenciales contemporáneos, lo que evidencia su apuesta por una cultura viva.
Finalmente, el compromiso ético late en muchas de sus obras: no como militancia explícita, sino como tensión moral frente al silencio histórico, frente a lo que fue negado o silenciado. En ese sentido su dramaturgia aspira a una recuperación simbólica de aquello que ha sido borrado, y a su vez implicar al receptor como participante del eco de esas ausencias.
Puntos fuertes
Una de sus grandes virtudes radica en la originalidad con que articula palabra y silencio. No escribe diálogos meramente funcionales, sino espacios vibrantes donde lo que no se dice adquiere tanto estatuto dramático como lo pronunciado. Esa densidad simbólica dota a sus textos de espesor y permite que cada función teatral deje una huella reflexiva.
Su voz literaria es distintiva: no obedece modas teatrales ni retórica efectista, sino que trabaja desde la interioridad, con medidas precisas, apelando a la complicidad emocional del receptor. Esa elección estilística le otorga coherencia estética entre obras distintas, y hace perceptible una firma autoral reconocible.
El tratamiento de personajes, aun cuando muchos de ellos son solitarios o monologantes, está hecho con respeto a su fragmentación psicológica. Rara vez el autor impone explicaciones o resoluciones simplistas: sus figuras pueden ser contradictorias, ambiguas, evolucionar dentro del mismo texto. Esa complejidad les confiere verosimilitud interior.
Otra fortaleza es su capacidad para tejer la tradición literaria con la voz contemporánea: la intertextualidad no es un recargue cultural, sino un sustrato simbólico que colabora en la densidad dramática. Esa relación con la poética de Lorca, con mitos o con textos clásicos aporta tensión entre la herencia cultural y la voz individual de hoy.
Finalmente, muchas de sus obras poseen una notable fuerza estética escénica inherente: aunque el planteamiento dramático sea contenido, el diseño simbólico, los silencios y la elipsis permiten que las propuestas teatrales resulten evocadoras e abiertas, favoreciendo diversas lecturas, lo que refuerza su valor cultural más allá de la puesta en escena concreta.
Puntos débiles
La intensidad simbólica y el carácter meditativo de sus textos pueden hacer que algunos espectadores sientan lentitud en el ritmo o falta de “acción dramática” convencional. En ciertos momentos el registro íntimo puede alimentar la sensación de que la narración no avanza con urgencia, lo que exige al receptor una paciencia reflexiva.
En obras como El mar, se le ha reprochado que la estructura narrativa dibuja momentos de tensión emotiva que aparecen tardíamente, con una emoción concentrada al final, pero con cimas más contenidas durante buena parte del desarrollo. Esa moderación discursiva puede restar algo de fluidez emocional para algunos públicos que buscan un crescendo dramático más sostenido.
Su apuesta por la ambigüedad también puede jugar en su contra: hay obras donde los bordes del texto quedan deliberadamente difusos, ciertos pasajes dependen del receptor para completarse y, para ocasiones, esa ausencia de cierre puede ser interpretada como falta de definición estética o de contundencia narrativa.
Otro límite es que la dependencia hacia la memoria y el mundo interior puede dar la impresión de reiteración temática: algunos lectores pueden reconocer en su obra fórmulas semejantes, estructuras de monólogo, evocaciones del pasado o geometrías simbólicas similares que, en ciertos casos, restan sorpresa.
Por último, cuando traduce o reinterpreta textos clásicos, el riesgo inherente radica en que no siempre el diálogo intertextual logre equilibrarse con la frescura contemporánea: en esos momentos puede percibirse que el peso del pasado cultural opaca la voz propia, o que algunas licencias dramáticas resultan más seguras que provocadoras.
Valoración final
En su conjunto, la obra de este autor representa una contribución notable al panorama dramaturgo contemporáneo. Su poética del silencio y su capacidad para movilizar la memoria interior en escenarios simbólicos ofrecen una vía alternativa al teatro más convencional: su dramaturgia no busca el espectáculo inmediato, sino activar el eco invisible del texto. Esa apuesta implica exigencia para el receptor, pero también genera obras con una persistencia sensorial y simbólica duradera.
Aunque su método narrativo no apela al dinamismo de la acción tradicional, su densidad lírica y su voz autoral fuerte aseguran que cada pieza resuene más allá de la función. Las imprecisiones o la lentitud implícita en su estilo no afean la honestidad literaria: son el precio de una búsqueda estética coherente.
Su legado cultural radica en haber tejido un puente entre poesía y teatro, entre memoria y escena, entre lo oculto y lo pronunciado. En ese cruce, ha construido un espacio singular dentro del teatro de autor español contemporáneo, ofreciendo obras que invitan a la reflexión más que al espectáculo, que convocan al silencio como parte esencial del discurso dramático. En ese sentido, su aportación no es menor: aporta un matiz de exigencia poética y profundidad afectiva al repertorio teatral actual.
📄 Déjanos tus comentarios...












